Por: Nicole Martin
“Ciudadanos: la mujer en el rincón oscuro y tranquilo del hogar esperaba paciente y resignada esta hora hermosa, en que una revolución nueva rompe su yugo y le desata las alas. Aquí todo era esclavo; la cuna, el color, el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta morir. Habéis destruido la esclavitud del color emancipando al siervo. ¡Llegó el momento de libertar a la mujer!”.
Ana Betancourt, feminista cubana revolucionaria, patriota contra el colonialismo español, 1869.
Cuba y Argentina son dos países que, aunque distanciados por 6,822 kilómetros, están unidos por el hilo de la historia. Entre acercamientos y separaciones políticas, el capítulo actual mundial se ve atravesado por la lucha de las mujeres por sus derechos. En una página color violeta de la historia, las cubanas también levantan su voz en un pedido claro y conciso, exigen medidas contra la violencia de género. En Argentina, el Estado también está en deuda, sin tener todavía una legislación que garantice el derecho a un aborto seguro.
Con las diferencias culturales de cada país, el feminismo en Cuba se manifiesta principalmente en las instituciones bajo el ala del Estado, mientras que en Argentina, el movimiento feminista empezó en las calles, de marcha en marcha y se solidifica en el Ministerio de las Mujeres y la Diversidad, una de las últimas victorias institucionales. Una lucha que se hace presente en el ámbito público para evidenciar que sí, lo personal es político.
***
Al preguntarle a la argentina María Santucho —exiliada en Cuba en diciembre de 1976—, hoy coordinadora general del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, cómo es la isla, la activista cultural destaca que Cuba no es ni el paraíso que algunos dicen que es, ni el infierno que otros alegan. Además, opina: “Lo mejor de este país no son su playas, pero sí son bellísimas, lo mejor son sus gentes, la mezcla irreverente de personas de diferentes razas, credos, culturas que allí confluyeron”. A eso se le suma el clima siempre soleado, la música y el bullicio constante de la calle, de la charla constante, que hace de las calles cubanas una eterna fiesta carnavalesca.
Uno de los lugares más emblemáticos es la Plaza de la Revolución, que se extiende entre dos de las arterias más importantes de La Habana, las avenidas Paseo y Rancho Boyeros. Desde el playón de cemento de 72 mil metros cuadrados, enmarcado entre los monumentos del argentino Ernesto “Che” Guevara De La Serna y de los revolucionarios cubanos Camilo Cienfuegos y José Martí, se han reunido miles de personas en jornadas de lucha y de conmemoración, destacándose la concentración anual del 1 de mayo, Día del trabajador, en festejo y memoria de los derechos adquiridos a través de la revolución que derrocó al gobierno de facto en 1959, y los múltiples discursos del abogado, primer ministro y presidente, el comandante Fidel Castro.
Sin embargo, hasta ahora, no ha habido en la Plaza de la Revolución marchas feministas. Aunque se trata de un espacio cargado de memoria de lucha, no existe aún un movimiento como tal que convoque a movilizarse. De hecho, en la práctica, en Cuba no están permitidas las huelgas o manifestaciones, aunque en su artículo 54 y 56, la recientemente reformada Constitución cubana reconoce los derechos de expresión, reunión, manifestación y asociación. A pesar de ello, nadie en Cuba tiene conocimiento de cómo tramitar el permiso para realizar una movilización.
Al sur, en Argentina, la Plaza de Mayo presenta algunas características similares y otras distintas. Es también el escenario donde se vivenciaron todos los momentos trascendentales del país, a excepción de la firma de la Declaración de la Independencia —el 9 de julio de 1816 en una pequeña casa en la provincia de Tucumán— y las batallas que se libraron para lograr la independencia de la Corona Española. Hasta ella llegan las arterias principales del microcentro porteño, las avenidas Presidente Julio A. Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Avenida de Mayo.
Al igual que en el caso cubano, son monumentos a hombres los que enmarcan el símbolo de la fundación del país. Sin embargo, la Plaza de Mayo sí es el lugar pactado por el movimiento feminista para comenzar o para terminar las marchas por el reclamo de sus derechos. Ya sea para marchar hacia el la Plaza del Congreso del Nación, a doce cuadras de Plaza de Mayo, o para hacer el camino inverso. La decisión se basa en el destinatario del reclamo popular, ya sea a la Casa Rosada, Poder Ejecutivo o al Congreso de la Nación, Poder Legislativo.
Ni Una Menos, un hito feminista que cambió la historia argentina
A partir de 2015 en Argentina, las masivas movilizaciones convocadas por el movimiento Ni Una Menos trazaron un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres y las identidades LGBTIQ+. Florencia Minici, cofundadora de Ni Una Menos, refiere que justamente, son las organizaciones sociales las que sostienen la vida y garantizan el cuidado: “El Estado articula con las organizaciones la vehiculización de respuestas en materia de políticas públicas, y ahí donde no se articula con el Estado, de todos modos son las redes comunitarias, feministas, sociales, sindicales, las que organizan respuestas”.
En Cuba, en cambio, el Estado y sus instituciones son el único actor que puede expresarse públicamente. Cualquier organismo independiente es considerado, en primera instancia, disidente. En la Constitución de Cuba, actualizada en 2018, se menciona a las mujeres en tres ocasiones. La primera, para referir su derecho al voto. La segunda, en el artículo 43, para referir a la “igualdad de derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito”. En este punto, el Estado afirma garantizar que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y propiciar el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social.
Una de las diferencias estructurales entre Cuba y Argentina es el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos. En Cuba el aborto es legal desde 1968 y es el artículo 43 de su Constitución el que asegura el ejercicio de las mujeres a este derecho. En cambio, en Argentina, recién en 2018 las mujeres y personas gestantes lograron alcanzar la media sanción del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entre manifestaciones multitudinarias y otras estrategias de lucha, finalmente fue rechazado en la Cámara de Senadores en una noche fría y lluviosa de invierno, cuando millones de personas permanecían frente al Congreso en espera de la conclusión del Poder Legislativo.
Otra victoria de las mujeres cubanas es el bajo nivel de brecha salarial, ubicándose en el puesto número 23 en 2018 de la lista del Índice Global de la Brecha de Género, muy por encima de otros países con una ventaja de los sueldos de los hombres, en relación al de las mujeres, por la misma tarea. Mientras que Argentina se ubica en el puesto 36. A pesar de no contar con una ley específica que prevenga, identifique y sancione la violencia de género, como es el caso de la Ley 26.485 en Argentina, la Constitución Cubana garantiza “proteger” a las mujeres de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Sin embargo, esto no significa que las cubanas sean libres de la violencia de género. A pesar de que el país caribeño fue el primero en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG) realizada en 2016 (la más actual a la que se tiene acceso), el 26.6% de las mujeres declararon haber sido víctima de violencia en sus relaciones de pareja en los 12 meses previos a la encuesta y el 39.6% ha sufrido violencia en algún otro momento de su vida. En el mismo estudio, se reveló que, de las mujeres que han sido víctimas, solo el 3.7% buscó ayuda.
Además, en cuanto a los feminicidios, Cuba reconoció por primera vez la existencia de feminicidios en 2019, oficialmente, cuando publicó su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 que incluyó el primer dato oficial obtenido en 2016: 0,99 femicidios por 100.000 adolescentes y mujeres cubanas de 15 y más años. Además, el estudio afirma que “el número de muertes ocasionadas por su pareja o expareja han disminuido entre 2013 y 2016 en un 33 por ciento”. De comparar los datos de este estudio con los de otros países, la tasa de feminicidios en Cuba fue baja respecto a países como El Salvador, Honduras y Guatemala, pero similar o superior a la de Perú, Chile o Panamá.
Sin embargo, el Código Penal cubano no tipifica “feminicidio” o “femicidio” como tal. Y aunque alguien intentase solicitar los datos oficiales sobre tasas actuales, no podría hacerlo, porque Cuba es uno de los pocos países en América Latina que no posee a una Ley de Acceso a la Información Pública.
La tercera vez que las mujeres son nombradas en la Constitución Cubana es para reafirmar su derecho a ser elegidas como candidatas. Actualmente, Cuba es el segundo país del mundo, después de Ruanda, con mayor representación de mujeres: el 53.2% de las miembras de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En cambio, en Argentina, sólo en 1991 se sancionó la Ley 24.012 de cupo femenino en las listas, empezando a reglamentarse el cupo del 30% recién 2001. Actualmente, alrededor del 40% de las bancas del Congreso son ocupadas por mujeres.
A pesar de ello, a la activa participación pública, también se le suma la acumulación de trabajo no remunerado, que puede ser de una sobrecarga extrema para las mujeres cubanas. La ENIG de 2016 confirma que un 30% de la población considera que la sobrecarga doméstica es un problema para las mujeres. Con respecto al trabajo no remunerado, las mujeres dedican 14 horas más como promedio en una semana que los hombres.
Hace 150 años, el grito de la cubana Ana Betancourt ante el grupo de hombres que redactó la Primera Constitución de la Isla, en independencia de la Corona Española, sentó las bases de la historia cubana. «¡Llegó el momento de libertar a la mujer!», exclamó Betancourt en 1869. Carlos Manuel de Céspedes, primer presidente de la República de Cuba en Armas contra España, afirmó en aquel momento que los historiadores del futuro tendrían que hablar de una mujer que se adelantó un siglo a su época.
Otras mujeres la siguieron en la marca de la historia, como Haydee Santamaría, Melba Hernández, Celia Sánchez, Vilma Espín y Delsa Esther, por nombrar a algunas protagonistas de la revolución. Hoy en día, la Constitución Cubana nombra tres veces a las mujeres, en reconocimiento de sus derechos y obligaciones como ciudadanas. Sin embargo, la palabra “hombre” aparece el doble de veces.

El feminismo que se cocina en las ollas populares
Cecilia “Checha” Merchán es la actual Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad argentino. El 14 de noviembre del 2012, cuando era diputada nacional, logró incorporar la figura de femicidio al Código Penal a través de la ley 26.791, que establece como homicidio agravado en el que se impone cadena perpetua, el cometido “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Aunque la reforma no menciona la palabra “femicidio”, sí tipifica el crimen en su detalle. Además, impone penas más duras para casos de violencia de género.
Al ser consultada para esta investigación, Checha se refiere al feminismo argentino como una mixtura en la composición de sus identidades feministas y de construcción profundamente popular. “No venimos de un feminismo tradicional, académico o europeo, venimos de un feminismo de las madres y abuelas de Plaza de mayo, de las mujeres organizadas en organizaciones territoriales como piqueteras, del feminismo de Evita dentro del peronismo”, afirma la funcionaria.
En este sentido, la crisis económica en Argentina de 2001 fue un hecho que marcó al movimiento feminista, aunque aún no se reconocía como tal. Eran mujeres las que, organizadas en movimientos “piqueteros” —piquete, es decir, corte de calle o ruta—, eran mujeres las que impulsaban las ollas populares y los comederos para calmar el hambre y eran mujeres las que sostenían las medidas de lucha bajo el lema “¡Que se vayan todos!”, que presionó al entonces presidente argentino, Fernando de la Rúa, hasta lograr su renuncia.
En paralelo con la historia de los derechos de las mujeres en Cuba, el llamado período especial también encontró a las mujeres, sostén de vida en sectores populares, garantizando las condiciones de supervivencia. Según Yuleidys González Estrada, coordinadora de la plataforma feminista de promoción sociocultural en Cuba La cuarta Lucía, para la década del 90, las mujeres cubanas ya desempeñaban un papel importante en la vida económica de nuestro país. Pero, en este período de crisis extrema debieron buscar alternativas para poder enfrentar situaciones inimaginables.
Yuleidys relata: “Recuerdo a mi mamá inventando fórmulas para hacer jabones en casa, a mis tías haciendo unas zapatillas, a las que llamábamos chupameaos, para que las niñas y los niños de la familia fuéramos a la escuela”. Las abuelas y las madres, a lo largo y ancho de la isla, salieron a vender comida para contribuir a los ingresos, para que a los niños y a las niñas no les faltaran los recursos básicos. “En medio de todo no dejaron de inculcarnos valores, amor a la patria y esperanza en el porvenir. Creo que desde esa cotidianidad hicieron un gran aporte al sostén de la revolución y a la lucha por no perder las conquistas que ya habíamos logrado”, concluyó la cubana.
Aquel período de crisis económica en Cuba comenzó en 1991 con la caída de la Unión Soviética y se vió apaciguada con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, socio extraordinario en materia económica, en febrero de 1999.
Checha enfatiza en que, en el momento de la crisis argentina del 2001, las mujeres reconocían una o dos formas de violencia, principalmente la doméstica. “Con el tiempo, esas mismas mujeres que no veníamos de una construcción teórica, sino de la cotidianeidad, nos dimos cuenta de todas las formas de violencia en todos los ámbitos”, sintetiza la referente feminista. Así, fueron identificando los demás tipos de violencia, presentes también en las organizaciones familiares y en las familias.
En este momento histórico, el Encuentro Nacional de Mujeres cumplió un papel fundamental. La reunión federal que realizan mujeres y personas disidentes del género en Argentina comenzó en 1986. En los encuentros, que se definen como autogestivos, autoconvocados y pluralistas, se generan talleres de conversación sobre casi cualquier tema donde se ven atravesadas las mujeres. Checha señaló que, justamente, en el 2001 ocurrió el encuentro con mayor participación de mujeres de sectores populares organizadas.
En ese marco, se realizaron asambleas y reuniones para identificar y profundizar sobre las distintas violencias. Así se empezaban a trazar los primeros pasos hacia la Ley Integral contra todas las formas de violencias de género, mientras que se hablaba de la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, del acceso al aborto, y de muchos otros temas, en contacto con muchas mujeres que no se decían feministas, que provenían de las regiones más diversas del país, sindicalistas, partícipes de organismos internacionales o independientes.
Algunas de esas mujeres piqueteras también viajaron al Foro Social Mundial, donde se enriquecieron con otras experiencias, como las de las mujeres del Movimiento Sin Tierra de Brasil, pero también de las mujeres salvadoreñas, nicaragüenses y las cubanas.
¿Qué es el movimiento feminista en Cuba?
Al ser consultadas sobre el “movimiento feminista en Cuba”, para esta investigación, algunas de las activistas feministas manifestaron que, en conocimiento de los derechos conquistados por las mujeres del país, no se puede hablar de un movimiento feminista como tal. Ailynn Torres Santana, feminista, intelectual cubana y firmante de la Solicitud de la Ley integral contra la violencia de género en Cuba, comenta que, si bien las voces feministas en Cuba han tenido un crecimiento importante en los últimos dos años, la característica cubana es que la discusión ha sido centrada en la academia y no así en ambientes populares y diversos.
“En los últimos años yo siento que hay mucha más activación, primero del debate, luego de la diversificación de las voces, que ya no sólo pertenecen a la academia y son de diversas generaciones”, opina Ailynn y continúa: “Hay muchas generaciones aportando a la construcción social en muy distintos espacios, que puede ser de enorme provecho para el campo político cubano y para el movimiento feminista. No hablaría de un movimiento feminista más estructurado porque no creo que hayan agendas muy claras y convergentes. No siempre hay oportunidad política de discutir qué significan los feminismos y eso es importante para el caso cubano”.
Tamara Roselló, también firmante de la Solicitud de Ley Integral de Violencia de Género en Cuba, aporta que, si bien existe una tradición de reconocimiento de los movimientos sociales fuera de Cuba, especialmente en el contexto latinoamericano, las experiencias cubanas que pueden dialogar con esos movimientos, en Cuba, están estructuradas de otra manera y lógica, que, por tanto, “no encajan del todo en la expresión de movimientos porque tiene más nivel de institucionalidad”.
En relación con Argentina, tanto Tamara como Ailynn coinciden en que la violencia de género es el tema protagonista del debate. Así se repite en otras agendas de Latinoamérica. “Quizás en el caso cubano, la discusión y la política en torno a la violencia está menos conectada con otras preocupaciones de las agendas feministas que en otros lugares tienen más conexión, como el tema de las desigualdades o de las políticas macroeconómicas”, aporta Ailynn. Por eso, hoy en día el debate en Cuba está centrado en estudiar y entender la violencia de género como un fenómeno particular y no como un asunto que atraviesa otras dinámicas sociales.
Otro tema que comienza a tomar más visibilidad en Cuba son las conexiones de los feminismos con el movimiento LGBTIQ+. A finales de 2018, este tema tomó un lugar en el debate público cuando se propuso modificar el artículo 68 de la Nueva Constitución, que definía el matrimonio como “la unión voluntaria consensuada entre dos personas, sin especificar sexo”. Hubo campañas a favor, por parte del colectivo LGBTIQ+ e instituciones afines como el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), y también en contra, lideradas por la iglesia católica y las evangelistas. Finalmente, la comisión que elaboró el borrador de la nueva Constitución cubana se inclinó por la posición de rechazo al matrimonio igualitario y decidió eliminar el artículo en pos de “respetar todas las opiniones”.
María Santucho, argentina radicada en Cuba, opina que, en la relación entre los movimientos feministas de Cuba y Argentina, encuentra como defecto común que las solicitudes feministas son muy distantes entre sí y pierden fuerza a la hora de atacar al enemigo real, el patriarcado. Sobre Cuba, señala que como la sociedad cubana está atravesada por el fenómeno de la Revolución, cierta “verticalidad obscena” frena la capacidad de tolerancia y respeto tan necesarios para que el pensamiento y el debate fluyan. María Santucho, quien es hija de un reconocido guerrillero argentino asesinado por la dictadura, expresa: “Esas mismas conquistas que alcanzamos las mujeres en la Isla, sin dudas gracias a la Revolución, aunque con una historia de luchas feministas en Cuba anterior, permite un escenario cálido para lograr alcanzar reclamos que asoman de manera muy tímida aún”.
Cuando se le pregunta a Yuleidys, coordinadora de “La Cuarta Lucía”, cómo es ser una feminista en Cuba, ella enfatiza en el concepto de “coherencia” y profundiza: “Creo que ser feminista en las particulares condiciones de nuestra isla significa, además, comprender dos elementos fundamentales. En primer lugar, la condición cultural, histórica y trasnacional del patriarcado y el carácter cultural, asumiendo la cultura como producción simbólica, de la Revolución Cubana. Ello implica entender que, las relaciones patriarcales en Cuba no son un resultado del proceso iniciado en 1959 y, a su vez, asumir con responsabilidad que sus manifestaciones tampoco han sido erradicadas definitivamente por ella. Esto condiciona, en buena medida los objetivos y las formas de nuestras luchas.”
Aunque en Cuba la acción feminista se concentra formalmente en las instituciones —impulsado principalmente por la Federación de Mujeres Cubanas, quienes no hicieron declaraciones al cierre de este trabajo—, algunas fuentes consultadas no consideran que existe un “movimiento feminista”, Tamara hace hincapié en que recientemente ha crecido el activismo fuera de las instituciones cubanas en espacios más espontáneos, comunitarios, o desde las propias redes feministas. Incluso, en alianza con los y las colegas que están fuera de Cuba que siguen estos temas. “Creo que es necesario transformar estos espacios institucionales y ganar espacios dentro de ellos. No dejar afuera a las instituciones que tienen personas comprometidas con los temas y con potencialidades para a su vez multiplicar, generar, políticas y otros cambios que puedan ser más trascendentales”, opinó la comunicadora popular.
La coordinadora de “La cuarta Lucía” coincide en este punto: “Para mí, los movimientos feministas pueden adquirir una diversidad de formas en dependencia con las características del país. Dicho esto, pienso que negar de plano la existencia de un movimiento feminista en Cuba es negar la tradición de lucha de las mujeres de esta isla y los múltiples aportes que se han hecho en todas las esferas de la sociedad, hay organizaciones, redes, proyectos culturales, comunitarios y académicos a lo largo y ancho del territorio; algunos más articulados entre sí que otros. Por tanto, pienso que hay un movimiento feminista cubano integrado por una amplia variedad de formas”.

La agenda feminista cubana: acoso callejero y violencia
El 17 de agosto de 2019, la reconocida actriz cubana Camila Arteche protagonizó una medida de concientización en un centro comercial de La Habana. En un sector bastante expuesto del lugar, puso el cuerpo para hablar sobre el acoso callejero, luciendo un vistoso vestido naranja, que expresaba consignas como “No me silbes que no soy perra”, “No me llamo mami”, “Mi cuerpo no quiere tu opinión” y “El acoso te atrasa”. Enmarcado en la campaña “Evoluciona”, una de las acciones de la Campaña Nacional por la No Violencia hacia las Mujeres, la cubana tomó un micrófono para hablar con hombres y mujeres sobre esta práctica. Ellas expusieron las situaciones cotidianas, mientras que algunos defendieron la práctica, hasta finalmente comprender que se trata de una forma de violencia.
En Cuba, el acoso callejero es una práctica muy común, por tanto, es uno de los temas más destacado en la agenda feminista. Tamara Roselló explica que, a pesar de esto, hay mucha resistencia popular, dado que desde el punto de vista cultural, la gente justifica el acoso con la personalidad extrovertida de los cubanos. “Es frecuente que un desconocido te diga que eres una mujer hermosisima, en el mejor de los casos, porque en el peor puede ser una grosería creyendo que te están elogiando”, afirma la comunicadora popular. Ella lo relaciona con una zona de comodidad de los cubanos, que no asumen que eso es violencia contra la mujer, porque hay un hombre que tiene el poder de interpelar a una mujer, de encimarse, de decirles cosas en la calle. Como si ella fuera, también, parte del espacio público.
“Estamos trabajando para tratar de cambiar esa matriz, que se enseña desde las primeras edades cuando se les dice a los niños, vamos metete con esa muchacha, mira que linda es, ¿cuántos novios tu tienes?”, dice Tamara, quien participó de la campaña “Evoluciona”. Según cuenta, la comunicación se figuró en una persona que se asombra de que el hombre cubano todavía tenga prácticas machistas y que lo invita a evolucionar. Desde el sentido del humor, una mirada que es central en la cultura cubana, se buscó apelar a la revolución-cambio, en un momento del país en que la Constitución cubana también está evolucionando.
Camila Arteche, al momento de hacer la intervención en el centro comercial, declaró en sus redes sociales: “Yo tengo derecho a salir a la calle con la ropa que me sienta cómoda, que me guste. No lo hago para que los hombres me piropeen, ni necesito que ‘se metan conmigo’ para subir mi autoestima. No lo hago para satisfacer a nadie, lo hago para satisfacerme yo. Es tiempo de que las mujeres salgan sin miedo, sin estar incómodas por los comentarios en cada esquina, sin sentirse culpables de que somos nosotras las que provocamos”. Esta misma consigna fue una de las primeras acciones feministas que tomó masividad en Argentina en el año del Ni Una Menos.
En la intervención en Argentina de 2015, se buscó interpelar en el ámbito público con frases desagradables que escuchan las mujeres en su cotidiano. “Si te incomoda leerlo, imaginate escucharlo”, fue el eslogan de la campaña de la organización “Acción Respeto”, que buscaba generar conciencia en la sociedad para cuestionar la violencia verbal hacia las mujeres en la vía pública. Verónica Lemi, creadora del movimiento explicó: “El acoso callejero es una forma de violencia porque es una práctica cultural que tiene como eje la desigualdad entre emisor y receptor. Es un sometimiento por parte del hombre a la mujer, que escucha un comentario sobre su cuerpo, sin importar su consentimiento”.
Aunque las campañas de visibilización del tema comenzaron en 2015 en Argentina, recién en abril de 2019, se sancionó con voto unánime en la cámara Baja la modificación de la Ley 26.485, que tipifica el acoso callejero como otra de las formas de violencia de género, además de la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstetricia y mediática, que ya estaban contenidas en la ley. En la misma sesión, se dio media sanción a la incorporación de la violencia política, que finalmente se agregó a la ley integral a finales de ese año.

Una ley que organizó la lucha en Argentina
En Argentina, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, vino a unificar distintos debates que se sostenían alrededor de las violencias en reuniones, asambleas y acciones feministas. Comenzó a gestarse formalmente en las asambleas del Encuentro Nacional de Mujeres, cuenta Checha Merchán, que en ese momento era diputada nacional: “Todos los frentes nos unificamos para avanzar con esta ley y la resistencia que se oponía, que sucede en todos los países, tiene que ver con que las desigualdades no son sólo económicas, sino también políticas”.
Para la construcción de la ley y de otros temas de la agenda legislativa, el despacho de Merchán, actual Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, invitó a 270 mujeres de todo el país, indígenas, negras, presas y de los sectores populares más diversos a conformar un “Parlamento de mujeres”. Allí se gestó un debate horizontal, participativo, al estilo de los Encuentros Nacionales de Mujeres. “Yo hablaba con todas las diputadas de todos los bloques para asociarnos y sacar adelante la ley, teníamos una organización rapidísima entre mujeres y no así con los compañeros varones”, comenta Checha y enfatiza en que una de las tareas más importantes fue instalar socialmente el tema, para garantizar los votos masculinos. Así lo hicieron en talleres y encuentros en el espacio público.
“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”, dicta la ley. Justamente, la victoria de todas las personas que la impulsaron yace en que es una ley integral, que establece políticas públicas interinstitucionales.
Haide Giri, quien entonces era senadora, coincide con la diputada en que eran las legisladoras las que estaban armadas con argumentos, estadísticas, conceptos y que cargaban la ley “como una espada en la guerra”. Aun así, el proceso duró mucho tiempo.
El 11 de marzo de 2009, el clima en el Congreso de la Nación era de expectativa. Las senadoras amanecieron leyendo y estudiando, en un día fresco y nublado. Un cielo gris que es característico de la ciudad de Buenos Aires, que logra camuflar los altos edificios antiguos del microcentro porteño. Un gris que todo lo inunda. Lo primero que hicieron las legisladoras fue llamarse y garantizar la presencia de todas en la sesión. Haide menciona que había muchísimos nervios, pero fuerza, deseos de justicia y responsabilidad que se percibían en la ley: “Los balcones del recinto estaban atestados de mujeres, una inmensidad de mujeres. Cuando todo terminó, cuando se contó el último voto…hubo un estallido de emociones, de gritos, nos abrazábamos entre nosotras y con los senadores de todas las bancadas. Fue uno de esos momentos mágicos que te permite la historia”.
A pesar de la resistencia de los sectores religiosos, la ley obtuvo media sanción en senadores, con un solo voto negativo y el 11 de marzo de 2009 se sancionó definitivamente, votada por 173 diputados en una sesión de tres horas de debate. La ley establece la obligación a los tres poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres y varones, y fija al Consejo Nacional de la Mujer —actual Ministerio de las Mujeres— como el organismo encargado del diseño de políticas públicas.

Los pasos hacia una Ley contra la violencia de género en Cuba
El 21 de noviembre de 2019, un colectivo conformado por cuarenta ciudadanas cubanas solicitaron al Parlamento en una acción inédita la inclusión de una “Ley Integral contra la violencia de género” en el calendario legislativo. En aprovechamiento de un escenario especial en Cuba, donde se debatía el cronograma parlamentario de los ocho años siguientes, las feministas apostaron por consolidar los distintos debates en torno a la violencia de género en una legislación que promueva políticas públicas efectivas y transversales.
En la Solicitud, publicada a través de la plataforma en redes sociales “YoSíTeCreo en Cuba”, las cubanas reconocieron a la violencia de género como un problema estructural en Cuba, a través de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG) realizada en 2016 —la más reciente a la que se puede acceder—, que verificó, entre otros elementos, que la violencia de género al interior de las relaciones de parejas es un problema relevante a escala nacional y que, como tendencia, las víctimas no buscan justicia o ayuda institucional. Asimismo, también hicieron referencia al Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030, publicado en 2019, que incluyó el primer dato oficial público sobre feminicidios en el país.
La solicitud denuncia que el Código Penal cubano no reconoce a la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los feminicidios. Aunque en casos de “delitos contra la vida y la integridad corporal, y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud”, se considera un agravante ser cónyuge o tener parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad con “el ofendido”, no hay elaboración sobre la violencia de género que considere ese delito en su especificidad, alcance y formas diversas de expresión. La concepción predominante en las normas y enfoques institucionales es la de “violencia doméstica” o intrafamiliar, a pesar de que esa es sólo una de las formas de violencia de género.
Para elaborar este documento, las solicitantes consultaron referencias internacionales y, sobre todo, los procesos de las leyes de América Latina sobre violencia de género hacia mujeres y niñas. Antes de la decisión final, el Estado se había mostrado flexible a tocar este tema en la agenda legislativa, a través de las palabras del Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente cubano, en la clausura del año parlamentario 2019, quien manifestaba que se debían aprobar nuevas leyes sobre temas sensibles como la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual.
Asimismo, Mariela Castro, directora del Cenesex destacaba en una jornada nacional coordinada por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) junto a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Estudios sobre Sexualidad, que las comisiones previstas para el análisis del calendario legislativo se debatirían entre dos opciones: si se creáse una ley integral para atención a la violencia contra la mujer o si se incluyera el enfrentamiento al problema de forma transversal en varias leyes.
Finalmente, y a pesar de las múltiples acciones de visibilización que llevaron adelante instituciones y colectivos para visibilizar la importancia de una legislación sobre violencia de género, la propuesta no clasificó dentro del Cronograma legislativo aprobado en 2019, donde sí se incluyeron otras 107 normas. Al momento, no hay acciones o declaraciones que ese hecho vaya a cambiar.

Sin embargo, a raíz de la solicitud, cuatro de las firmantes lograron reunirse con Arelys Santana, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), con José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP y con Madalina Marrero, jefa del Área de Atención a la Población de la ANPP, el 10 de enero de 2020. En la reunión, se conoció que las autoridades hicieron un análisis sobre la existencia o no de impunidad en casos de violencia de género, a raíz de la solicitud presentada, pero no la encontraron.
Además, se expresaron sobre la falta de espacio en los medios de las acciones que la Federación de Mujeres Cubanas, que prioriza la lucha contra la violencia de género en sus lineamientos de acción. Comunicaron que el 11 de noviembre de 2019, se decidió la reactivación del Grupo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (1997). Sobre la no inclusión de la Ley Integral contra la Violencia de Género, precisaron que el cronograma será flexible y que es destacable el trabajo de distintos organismos sobre la temática, por lo cual, defendieron que sí se está en condiciones y posibilidades de establecer un cronograma claro para llegar a una ley integral, “al menos en 2028”.
Aunque tanto la política del matrimonio LGBT+ como la inclusión de la Solicitud de la Ley Integral ha fracaso, Cuba ha dado pasos en la inclusión de temas feministas en su agenda. Ailynn, firmante de la Solicitud, esbozó: “La no inclusión de la solicitud finalmente en el calendario legislativo fue un golpe durísimo al esfuerzo de todas las personas sensibilizadas con el tema. Se sintió muy desalentador, pero con el tiempo, una va procesando el asunto y se va convenciendo de que, como ha sido en otros países, estos son procesos de aproximaciones sucesivas”.
Tamara coincidió y afirmó que “esta solicitud invitó a usar un canal directo al parlamento cubano, escrita por mujeres que hemos venido trabajando en estos temas, que nos duele a nivel personal cada vez que hay un hecho de violencia contra una compañera en Cuba y que creemos que es una obligación acelerar los procesos que ya se han dado”.Si la respuesta del Estado a la petición ciudadana fue “transversalizar” todas las normas en que sea posible tratar la violencia hacia las mujeres, donde se hará mención a ello, la solicitud fue, de todas maneras, un paso firme, que siembra precedentes para cualquier sector de la ciudadanía que quiera utilizar esta metodología política. Y para las nuevas solicitudes que geste el movimiento feminista mundial, en lucha permanente contra el patriarcado, padre del capitalismo, en todas las violencias que se manifiesta.
***
El Caribe, aquí, ahora. Una serie de historias elaboradas por la Cuarta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas para generar conversación con la región insular usualmente olvidada en los grandes temas latinoamericanos a través de personajes y situaciones que permitan delinear una vinculación más profunda.

Ilustraciones: Alma Ríos.
Tomado de Distintas Latitudes
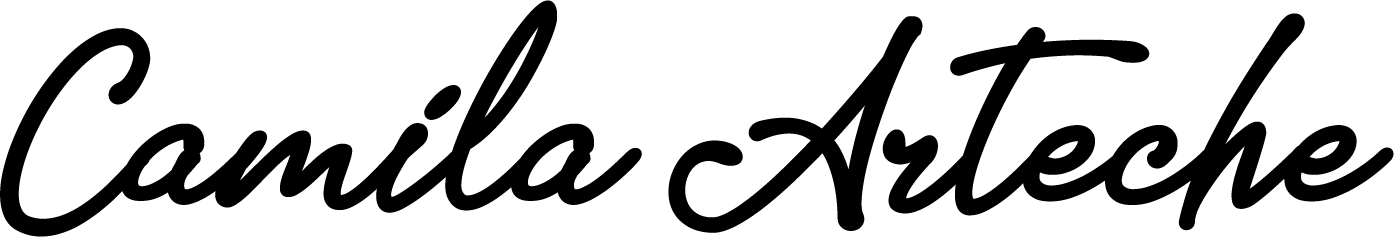

Comentarios recientes